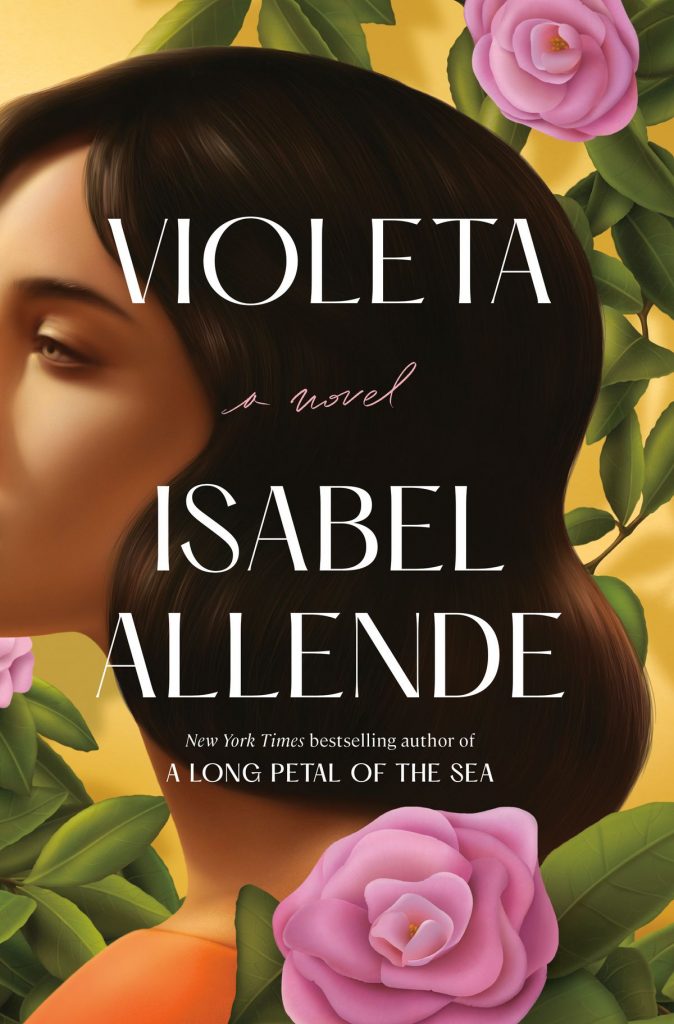LECTURAS | De pronto oigo la voz del agua, de Hiromi Kawakami
Escrita tras la tragedia del terremoto y el tsunami que asolaron Japón en 2011, esta novela encarna, con todas sus contradicciones, el deseo de vivir después de la catástrofe.
Ciudad de México, 2 de julio (MaremotoM).- De pronto oigo la voz del agua, de Hiromi Kawakami es una historia sobre los recuerdos, la nostalgia y sobre la soledad. Habla sobre amores prohibidos que son lo más cercano a un amor platónico, es decir, el amor que se basa en la atracción desmedida pero no es de índole física sino de la belleza del alma.
“No me gusta hablar del pasado. Mamá lo repetía a menudo, casi en un susurro, pero nada más decirlo empezaba a hacerlo”
Un hermano y una hermana regresan a la casa de su infancia, al lugar de la felicidad, de los deseos y de los secretos prohibidos a punto de ser revelados. Allí, los recuerdos luminosos se mezclan con los que irrumpen arrasando con todo: el tacto delicado del lino se mezcla con el tumulto que huye del ataque con gas sarín; los silencios dolorosos de la familia con el sonido de los insectos de montaña. Con la maestría casi artesanal que la caracteriza, Hiromi Kawakami vuelve a construir un mundo frágil y sensual en el que los destellos y las sombras se abrazan de manera única. Escrita tras la tragedia del terremoto y el tsunami que asolaron Japón en 2011, esta novela encarna, con todas sus contradicciones, el deseo de vivir después de la catástrofe.
Un hermano y una hermana retornan a la casa de su infancia, al lugar de la felicidad, de los deseos y de los secretos prohibidos a punto de ser revelados. Los recuerdos luminosos se mezclan con los que irrumpen arrasando con todo: el tacto delicado del lino se mezcla con el tumulto que huye del ataque con gas sarín; los silencios dolorosos de la familia con el sonido de los insectos de montaña. Con la maestría casi artesanal que la caracteriza, Hiromi Kawakami vuelve a construir un mundo frágil y sensual en el que los destellos y las sombras se abrazan de manera única.
Escrita tras la tragedia del terremoto y el tsunami que asolaron Japón en 2011, esta novela encarna, con todas sus contradicciones, el deseo de vivir después de la catástrofe.

Fragmento de De pronto oigo la voz del agua, de Hiromi Kawakami, con autorización de Alfaguara.
1969-1996
Las noches de verano se oía cantar a los pájaros.
Era un canto breve y profundo.
Si me tumbaba en la cama bajo la mosquitera con las contraventanas abiertas, normalmente terminaba por sentir frescor, pero ese año el calor se resistía a abandonar mi cuerpo, como si el día no fuese a acabar nunca.
Salía de mi cuarto al pasillo, y tras el primer recodo estaba la habitación de mamá. La habitación donde murió. La casa tenía una estructura compleja, llena de recovecos. Era la única habitación que siempre estuvo bien iluminada.
Todavía hoy, cuando cambio las sábanas de lino y percibo su ligero crujido, pienso en mamá. Tenía cincuenta y pocos años. Tras su muerte, papá se marchó para instalarse en un apartamento. Regresé a la casa en 1996 para vivir con Ryo y ya llevaba diez años vacía.
Aún recuerdo ese momento después de tanto tiempo. En la puerta principal había tres cerrojos, una medida de seguridad para impedir la entrada de intrusos. No acertaba con las llaves y mi mano vaciló un tiempo entre las tres.
En el pasillo hacía un frío horrible. Dejé los zapatos en el zaguán. Los rieles de las contraventanas de las puertas de acceso al jardín se habían oxidado. Abrí de par en par. Me calcé unas sandalias medio deshechas olvidadas por allí y salté encima de la piedra decorativa a modo de escalón que daba acceso al jardín. Era a comienzos del mes de abril. Los cerezos empezaban a perder sus flores. Los arbustos de linderas, de angélicas, el ciruelo enano al pie de las hortensias, las pamplinas y las malas hierbas me rozaban los tobillos. Las sandalias terminaron por romperse tras unos cuantos pasos y no me quedó más remedio que pisar el suelo con los pies desnudos.
Había una habitación que decidí no tocar. Estaba en la primera planta. Puse un candado en la puerta. Cuando Ryo se marchaba a trabajar y me quedaba sola en casa, escuchaba un ruido que venía de allí: kachi, kachi, kachi.
En realidad, solo era el tictac de un reloj. Conocía bien ese sonido, pero aún hoy, a veces, sin poder evitarlo, me parece otra cosa y el miedo se apodera de mí. Si miro por el ojo de la cerradura, alcanzo a ver un reloj de pared. Es un reloj negro. A papá le encantaban los relojes. Un buen día apareció con no menos de treinta que había conseguido a mil yenes la pieza y empezó a regalárselos a todo el mundo.
Podía llegar a regalar dos o tres a la misma persona. Le parecía una buena idea y lo hacía con la mejor intención, pero a veces podía resultar molesto. Cuan- do se daba cuenta cambiaba de actitud y ya no era fácil saber si estaba triste o enfadado. Al final, olvidó los relojes de pulsera y se concentró en los de pared y en despertadores que dejaba por toda la casa.
No solo se oye el ruido de ese reloj. En la habitación cerrada hay otros tres más con sus respectivos péndulos, cadenas y repertorios de sonidos diversos: kotsu-kotsu, toto-toto, shi-shi. Parecen sonar al unísono, pero en verdad nunca llegan a solaparse.
Si quiero librarme de ese ruido, abro la ventana del pasillo y dejo que el olor a hierba del jardín inunde la primera planta.
Los olores despiertan recuerdos.
El olor del asfalto caliente al reparar las calles me trae siempre a la memoria el verano de 1969, cuando bebía Seven-Up a todas horas.
Tenía once años. Ryo, diez.
Bebía directamente de una botella de color verde oscuro con el cuello corto y el líquido descendiendo por la garganta me daba la sensación de quemarme el pecho. Nahoko no decía Seven-Up, sino «Sevena». Hacía dos veranos que había regresado de Estados Unidos y mezclaba palabras inglesas en la conversación, pronunciando igual que una presentadora de la cadena FEN. «Espérame en la platform de la estación de Fujimigaoka», decía, por ejemplo. A Ryo y a mí nos hacía gracia esa forma suya de hablar, y ella se enfadaba cuando nos reíamos. Teníamos la misma edad. Después de vivir cinco años en Estados Unidos, había vuelto al colegio de su barrio y todos se burlaban de ella.
Nosotros no teníamos lo que se suele decir una familia en el pueblo, ni tampoco en ninguna otra pro- vincia. Nahoko vivía con sus padres en el distrito de Setagaya, en Tokio, pero la casa natal de su madre, que era amiga de la infancia de la nuestra, estaba en Asakusa. Por parte de padre, todos venían de Ueno.
Ryo y yo, al igual que Nahoko, solo teníamos un refugio: Tokio. De todos los barrios de la capital, el más tranquilo era el nuestro, Suginami. En aquel entonces aún había campos de arroz en los alrededores y mucha tierra vacía.
«Llegó del aeropuerto y entró en casa sin quitarse los zapatos. ¿Te lo puedes creer?» A pesar de reprochárselo, su madre no dejaba de reírse. Nahoko arrugaba la nariz con una mueca muy suya cuando su madre contaba una y otra vez las mismas cosas: «Aprendió rapidísimo a hablar inglés, pero yo nunca lo he con- seguido. Si veíamos algo en la tele, se reía enseguida con los chistes, pero a mí me costaba un triunfo en- tenderlos».
Los problemas de Nahoko en el colegio se debían a su inglés americano. A su madre eso no le preocupa- ba, se limitaba a bromear con las mismas cosas. Pero Nahoko no tenía con quién jugar durante las vacaciones de verano, de modo que se venía a pasar con nosotros un par de semanas en Suginami. Saltábamos a la comba, íbamos con Ryo al campo a cazar libélulas, jugábamos al escondite con los amigos del barrio; aunque Nahoko, hiciéramos lo que hiciésemos, parecía ausente. Yo le preguntaba si se aburría y ella negaba con la cabeza. Solo se la veía decidida y animada cuando bebía Seven-Up. Acababan de abrir un supermercado cerca y tenían Coca-Cola o Kirin Lemon, pero no Seven-Up. Cuando al fin refrescaba por la tarde, me metía el dinero de la paga de mamá en un monedero pequeño y caminábamos hasta la calle principal. Allí había una tiendecita, la única donde vendían Seven-Up.
Si era Nahoko quien lo pedía, la dueña no sabía de qué le hablaba. Entonces intervenía Ryo, y con su pronunciación a la japonesa la mujer le entendía sin mayor problema.
La calle principal estaba en obras. Pretendían ensancharla hasta tres carriles en ambos sentidos. En ese momento solo había uno. La obra se alargaba ya dos años. Las tardes de verano veíamos una especie de calima flotando sobre el asfalto. Nos sentábamos los tres juntos en el banco de piedra de un edificio municipal y mirábamos trabajar a las ruidosas excavadoras. Si caía un chaparrón, el asfalto recién vertido se volvía aún más negro de lo que era. La lluvia no solía durar mucho. El agua caía del cielo y al momento ascendía en forma de vapor, y de nuevo una humedad asfixiante se apoderaba de todo.
Antes de que la casa fuese de nuevo habitable tuvimos que deshacernos de un montón de muebles viejos, de toda clase de objetos abandonados a su suerte allí tras la muerte de mamá. La limpieza nos llevó cerca de seis meses. Empecé por la cocina: cuatro abrebotellas oxidados, dos cucharas aplastadas, un bol de acero echado a perder, un colador deformado, palillos amarillentos, un cuenco agrietado. Tiraba una cosa detrás de otra, pero el proceso no tenía fin. La cocina, tan llena de vida en otros tiempos, había perdido su alma. Las piezas antaño resplandecientes carecían ahora de brillo. Si miraba a mi alrededor, aún era capaz de imaginar ese antiguo esplendor, como si nada se hubiese resquebrajado, como si todo estuviese tan intacto como cuando mamá le daba uso.
Conservé únicamente un juego de cajas superpuestas de bentō para llevar comida que tenían una inscripción sobre un vigésimo aniversario del que no sabía nada. Guardé también una olla de aluminio poco profunda y una de esas teteras que silban cuando el agua hierve. Dudé si quedarme con una rejilla para la parrilla, pero al final la tiré. Me deshice asimismo de un buen estuche de gafas con los colores desvaídos que por alguna razón estaba dentro de un cajón junto al fregadero.
En cuanto terminé con la cocina, la emprendí con los armarios. Había futones, edredones, sábanas, cojines. Pesaban mucho a causa de la humedad y olían a moho. Pregunté en una tienda de futones si había forma de recuperarlos, pero no me dieron muchas esperanzas. Los tiré poco a poco, no de golpe; si hubiera aprovechado el día de recogida de trastos vie- jos, la gente del barrio me habría llamado la atención. «¡Qué alegremente tiras las cosas a las que tan- to tanto cariño tenía tu madre!» Eran los vecinos de toda la vida.
Mamá había plantado muchos árboles en el jardín. Un melocotonero, un caqui, un ciruelo, un níspero, una higuera. La mayoría eran frutales. No daban fruta todos los años, quizás porque estaban demasiado cerca los unos de los otros. El ciruelo, con suerte, apenas producía cada dos años.
Empecé a soñar con mamá cuando hube terminado de recoger la mayor parte de todo aquello.
Mamá me hablaba con mucha dulzura en mis sueños. «Si no me equivoco, habéis vuelto aquí para vivir juntos.»
Llevaba puesta una yukata, un quimono de vera- no, con un estampado de mariposas. El fondo era blanco, y los motivos, azul índigo salpicado de tonos rojos. ¿Era la misma que siempre había llevado desde que enfermó? Me preocupaba que tuviera frío. Ya estábamos a principios de otoño.
¿Venía del otro mundo, de ese mundo desde don- de se nos acercan los dioses y los ancestros solo cuando estamos dormidos? Mamá estaba muerta. Se había convertido, por tanto, en un ancestro. Por eso me hablaba con dulzura y me hacía sentir perdonada.
«Sí, vivimos juntos.»
En mis sueños me comportaba como una niña mimada.
Mamá se sonrió. «Me pregunto si es buena idea», dijo. Tuve miedo a pesar de su sonrisa.
Desapareció enseguida. Cuando desperté no po- día dejar de temblar. No le hablé a Ryo de mi sueño.
Ryo era un niño de pocas palabras.
Por el contrario, su mirada resplandecía, y cuando levantaba un poco la cabeza para mirarme directamente a los ojos me resultaba imposible contradecirle, daba igual de lo que se tratara. Sin embargo, yo debía de ser la única que me sentía así, porque Nahoko le trataba como a cualquier otro niño más pequeño que ella, con toda la naturalidad del mundo.
«Solo nos llevamos un año», rezongaba él a veces. Nahoko le decía en un tono calmado pero decidido:
«No olvides que voy dos clases por delante de ti».
Nahoko y yo teníamos la misma edad, pero por la fecha de nacimiento y el sistema escolar ella estaba un curso por delante.
Ryo era capaz de cualquier cosa. Si se trataba de correr, llegaba el primero; si había que pintar, sus di- bujos siempre terminaban colgados del tablón de la clase de trabajos manuales; si entraba en el coro, le encargaban la dirección, y en el resto de asignaturas casi siempre sacaba las mejores notas.
«¿De verdad se puede sacar un diez en todo?», le preguntó Nahoko.
Ryo fue a buscar sus notas y se las mostró. «¡Vaya!», exclamó ella con los ojos muy abiertos. Musitó algo en inglés y le devolvió las calificaciones.
—¿Qué has dicho?
—He dicho que debe de ser estupendo ser el mejor en todo.
Su respuesta le hizo reír a carcajadas. No era habitual verlo reír así. En ese mismo instante, sentí una pun- zada de rabia en el corazón.
Debe de ser estupendo ser el mejor en todo. Debe de ser estupendo ser el mejor en todo. Debe de ser estupendo ser el mejor en todo.
Ryo repitió para sí tres veces las palabras de Nahoko. Era como si estuviera saboreando un caramelo.
Aquel verano fue especialmente caluroso. Nahoko estaba en sexto y yo en quinto; Ryo, un curso por debajo, en cuarto. Nahoko nos contó que había un concierto de música folk en la plaza, frente a la salida oeste de la estación de Shinjuku. Pronunciaba folk song de tal manera que a nosotros nos sonaba fa-son.
—¿Qué es eso de fa-son? —le preguntó Ryo.
—Pues canciones. Tocan la guitarra y cantan con-tra la guerra.
Yo no llegaba a entender para qué podía servir una canción contra la guerra.
—Entonces, ¿tampoco os suena Yasuda Kodo? —preguntó Nahoko extrañada.
—¿Tiene algo que ver con la canción de Nabu Osami? —preguntó Ryo. Ella agachó la cabeza.
—Quiero otro Seven-Up —dijo mientras soplaba por el cuello de la botella vacía. No volvió a mencionar nada sobre fa-son ni sobre Yasuda Kodo.
—Imposible. No tengo dinero —dijo Ryo. Nahoko se encogió de hombros y soltó:
—¡JC!
Ni Ryo ni yo sabíamos que ese JC era una forma abreviada de decir Jesus Christ y menos aún que se usaba en Estados Unidos. Nahoko siempre escuchaba una emisora de radio llamada FEN. Se pegaba la radio al oído y cerraba los ojos como si atendiese a las palabras de una persona importante.
Aún me acuerdo de la expresión seria de su cara cuando movía el dial y encontraba la frecuencia. En ese instante, cuando el chisporroteo se transformaba al fin en la voz clara de una persona, yo tenía la impresión de ser arrastrada a las profundidades de una zona pantanosa.
En mis sueños mamá llevaba el pelo recogido.
Nunca antes la había visto peinada así. Solía llevar el pelo corto, dejando al descubierto un cuello un tan- to grueso en relación con la delgadez de su cuerpo. Papá había acariciado su nuca húmeda en una ocasión, como si quisiera limpiar las gotas de sudor que perlaban su piel. A mamá le dio un escalofrío. «No, por favor, se limitó a decir.
Había algo que quería preguntarle a mamá.
Sin embargo, mientras aún vivía nunca me atreví a hacerlo, ni siquiera sabía por dónde empezar.
Cuando despierto de mis sueños compruebo que siempre estoy tumbada sobre el costado izquierdo. Le doy la espalda a Ryo, tumbado a mi derecha. Me pongo boca arriba y escucho su respiración. Extiendo el brazo bajo el edredón y toco su mano. Enseguida me aparto y le miro. Es decir, me vuelvo sobre el costado derecho y me dejo llevar por un sueño ligero.
«¡Mamá! —vuelvo a llamarla en el duermevela—.
¿Por qué vivías con papá?».
Esa es la pregunta que nunca le hice.
A veces la respiración de Ryo es irregular. En esos momentos, de su boca sale un profundo suspiro que suena a arrepentimiento. Poco después, cuando recu- pera el ritmo, soy yo quien contiene la respiración.
Han debido de pasar al menos cincuenta años desde que se construyó la casa y el suelo de madera ha terminado por combarse. Las puertas cierran mal. La serpiente que hizo su nido en una de las contraventanas desapareció hace tiempo. Cada vez que descorro las mosquiteras o cierro los postigos, cada vez que agarro el tirador de la puerta que separa el salón de la cocina, noto la sombra de Ryo, la de Nahoko e incluso la mía cuando éramos niños y correteábamos por aquí. Son contornos que no llegan a tomar cuerpo, apenas luces difusas que cruzan veloces por el rabillo del ojo.
La respiración de Ryo vuelve a entrecortarse. Extiendo despacio la palma de la mano y la acerco a su boca, a su nariz. Noto su aliento, mi mano se humedece poco a poco. El edredón sube y baja ligeramente. Tiene más canas, su piel es más áspera que antes, pero si le miro detenidamente aún advierto la expresión de la infancia en ese rostro de hombre adulto.
Siempre me ha gustado oírle pronunciar mi nombre: «¡Miyako!».
Nahoko decía cosas muy raras. Por ejemplo, que su tele tenía trece canales.
«¡Eso es mentira!»
Ryo se lo soltó de golpe y ella se quedó aturdida.
«Es verdad. Ven a mi casa y lo verás.»
El asunto se quedó ahí, pero unos días después, cuando ya habían terminado las vacaciones, Ryo anunció que quería ir a casa de Nahoko, y, obviamente, di por hecho que yo también iría. No hacía falta mencionarlo. Sin embargo, un sábado del mes de septiembre se fue él solo nada más volver del colegio.
Le esperé en un descampado frente a la estación. Aún hacía calor y, aunque ya era por la tarde, el viento no soplaba. Cada vez que se detenía un tren de color verde en el andén sentía una especie de vacío en el estómago.
Esperé y esperé, pero Ryo no aparecía. El atardecer tenía un color muy extraño. No eran simples tonos rojos, estaban entreverados de morados, de amarillos. Jamás había visto una puesta de sol así. Me esforcé por recordar un ocaso normal, una y otra vez, pero no lo logré. Me quedé pasmada al comprender que las cosas que había creído entender en realidad no las había entendido. Las sombras de las personas que caminaban por allí eran extrañamente alargadas. También me inquietaba el canto de los milanos.
Ryo apareció después de las seis. El sol acababa de esconderse en el horizonte y la nube de libélulas rojas que revoloteaba por allí hacía solo un momento había desaparecido. Quería correr hacia él, pero las piernas no me respondían. ¿Por qué has venido a buscarme? No quería que me lo echase en cara. Me daba miedo. Ryo caminó hacia casa. Le seguí con cuidado de no hacer ruido. En cuanto entró por la puerta me desplomé en el suelo de rodillas. Me levanté aturdida y me froté los ojos. ¿Por qué lloraba? En realidad, no sabía si estaba triste o contenta. Hacía tiempo que no le observaba de espaldas, pensé.
Un año antes de volver a vivir juntos en esta casa, en 1996, Ryo iba en metro cuando se produjo el ataque con gas sarín. Por aquel entonces él vivía solo en un apartamento en Sendagi. Había salido de casa a las ocho menos veinte de la mañana. Si caminaba despacio, tardaba unos trece minutos hasta la estación, pero aquel día apretó el paso y cubrió el trayecto en tan solo diez. Corrió escaleras abajo, pasó el torno a toda prisa, recuperó su billete y notó que le sudaban la espalda y las sienes de tanto correr. El viernes anterior había sido excepcionalmente caluroso para la época. Pensó que el lunes ya no le haría falta el abrigo para ir a trabajar, pero había vuelto a refrescar y se había puesto una gabardina encima del traje.
Nada más llegar al andén, miró el reloj y comprobó que estaba a tiempo de subir al tren anterior al suyo habitual. Caminó por el andén hasta el vagón que paraba junto a la salida de Ayase y se subió en este. Así evitaría aglomeraciones. Estaba lleno, pero no tanto como para no poder moverse. En cuanto dejaron atrás la estación de Otemachi, tuvo un mal presentimiento. No obstante, se le olvidó enseguida y volvió a concentrarse en el periódico. Pasaron Nijuhashi, después Hibiyay una vez más lo sacudió un mal augurio.
Se apeó en Kasumigaseki y, cuando se disponía a subir las escaleras, empezó a oír gritos, un gran alboroto. Pensó que alguien se habría tirado al tren y se giró apenas un segundo antes de empezar a subir. El tren no se movía. Oyó un anuncio por megafonía y volvió a pensar que se trataba de un accidente. Transbordó a la línea Hibiya y se bajó en la estación de Roppongi, donde estaba la oficina.
Hacia las ocho y media de la mañana ya se conocía la noticia de un atentado simultáneo en distintas estaciones de la red de metro. La empresa en la que trabajaba Ryo tenía unos sesenta empleados y ocupaba la planta entera de un edificio. Desde muy temprano, el ambiente allí era febril. La noticia de la suspensión del servicio de la línea Hibiya había corrido como la pólvora por toda la oficina.
Ryo no llegó a inhalar el gas. De no haber subido a un vagón distinto al habitual, lo habría hecho en el primero del convoy, el mismo en el que habían derramado el sarín. Siempre subía al primero porque era el más próximo a la escalera que conectaba con el transbordo en la estación de Kasumigaseki. Subir aquel día dos más atrás le salvó. Poco antes de anunciar lo ocurrido por megafonía, justo cuando se dio media vuelta para mirar atrás, alguien estaba a punto de morir… Pensaba en ello una y otra vez, tenía la impresión de que un humo negro le envolvía la cabeza. Me lo con- taba a veces a media voz, sin quitar ni añadir nada a su relato.
«Vámonos a vivir juntos.»
Me lo propuso en Navidad, el mismo año del ataque.
Poco después de Año Nuevo cancelé el contrato de alquiler de mi apartamento en Higashimatsubara, donde había vivido diez años y me dispuse a preparar la mudanza. Regresé a esta casa cuando los pétalos de las flores de los cerezos empezaban a caer.
La televisión de Nahoko tenía, en efecto, trece canales.
«De verdad de la buena, lo he visto con mis propios ojos.»
Ryo hablaba muy excitado entre chispas de saliva. Eso no era todo, además era una televisión en color.
«¿Te das cuenta? Me ha dicho que la han traído de Estados Unidos. El padre de Nahoko dice que en la tele de Estados Unidos hay trece canales.»
Pero si es una televisión de Estados Unidos, ¿cómo hacen para ver los canales de aquí? Ryo sacudió la cabeza. No. Yo solo he visto canales japoneses que hablaban en japonés. Entonces, ¿qué se ve en el canal número trece? Nada. La pantalla se pone gris y salen puntitos como arena que se mueve todo el rato.
Solo fui una vez a casa de Nahoko. Desde la estación de Meidamae había que coger la línea Inokashira, luego cambiar a la línea Keio y bajar en Ashikakoen. Después de recorrer una calle flanqueada por edificios de pisos modestos, había que atravesar unos campos de cultivo hasta llegar a un grupo de casas entre las cuales estaba la de Nahoko. El muro exterior estaba pintado de blanco. Por la valla metálica trepaban rosales. Pensé en mi casa de madera ennegrecida, con su tejado a dos aguas y sentí un poco de envidia.
—¿No te has perdido? —le pregunté a Ryo mientras rememoraba el camino hasta la casa de Nahoko.
—No, tengo un mapa.
Se lo sacó del bolsillo para mostrármelo.
Debía de haberlo hecho mamá, pero parecía dibujado por la mano de un niño. No había referencias claras y las calles estaban todas torcidas. A mí me pareció imposible llegar a ninguna parte con un mapa así.
—¿Cómo te has aclarado con eso?
—Nahoko ha venido a buscarme a mitad de camino.
Al fin lo entendí. Le di la espalda mientras me hablaba de la merienda que le habían ofrecido. ¿Qué te pasa?, me preguntó. Nada. Tengo que hacer los deberes. Me alejé sin mirarle. ¡Qué rara eres, Miyako!, dijo chascando los dedos. Hacía poco que había aprendido a chascar los dedos y, en cuanto podía, clac, clac, no perdía la ocasión.
Yo practicaba a escondidas, pero era incapaz de hacerlo. Me dolía perder a Ryo. Practicaba y practicaba en secreto sin parar.
Los diez años que siguieron a la muerte de mamá en 1986 apenas nos vimos. No es que lo evitase, pero los dos estábamos ocupados con nuestras cosas.
Cuando al fin dio señales de vida después de mucho tiempo, ya tenía treinta y cinco años. Yo, treinta y seis. Había ascendido a jefe de sección y tenía a tres personas a su cargo. Viajaba mucho al extranjero. Según me contó, solo en ese año había estado diez veces en Europa.
En cuanto a mí, era ilustradora y empezaba a tener una vida estable. El trabajo me exigía una gran concentración si no quería retrasarme con los plazos de entrega, y no podía evitar una constante sensación de apremio.
Ryo me llamó a menudo el año previo a volver a esta casa, en 1996. En concreto, durante la época de floración de los cerezos, unas dos semanas después del ataque con gas sarín.
«¿Qué tal estás?», me preguntaba siempre antes de iniciar la conversación. «Yo bien, ¿y tú?» «Más o menos.»
¿Cuántas veces repetimos ese ritual? Llamaba pasadas las once de la noche. Quizás había bebido, por- que su voz sonaba más alegre de lo normal. Después prestaba atención a su tono entrecortado y comprendía que no era así.
La conversación duraba apenas cinco minutos. Colgaba y sentía caer la noche. La voz velada y grave de Ryo llegaba con fuerza a mis tímpanos. Más que cuando lo tenía delante, era cuando hablaba con él por teléfono cuando su voz impregnaba mi cuerpo.
—¿Por qué no quedamos un día de estos?
Me lo propuso después de varias llamadas y enseguida noté cómo me temblaba el cuerpo. Por alguna razón me acordé del cuello de mamá, de ese cuello fuerte, suave y cubierto de un delicado vello.
—¿Para tomar algo? —pregunté.
—Sí, tomemos algo —dijo él con ligereza.
A partir de hoy ya no volveré a casa contigo. Aún recuerdo bien el día que me lo dijo.
A veces se burlaban de nosotros cuando nos veían juntos, pero a mí nunca me preocupó. A ti te da igual porque eres una chica, pero yo soy un chico y no me gusta, decía Ryo. A partir del día siguiente ya no iba a esperarme. Íbamos a cursos distintos y a veces él tenía cinco horas de clase y yo seis. Se quedaba en el patio jugando a balón prisionero con otros niños más pequeños que se quedaban hasta tarde en el servicio de guardería del colegio. Yo aguardaba el momento oportuno para llamarle, pero él siempre ponía cara de fastidio y caminaba a mi lado de vuelta a casa como si, en realidad, no estuviéramos ni juntos ni separados.
Fue el mismo día de empezar el cuarto curso cuando anunció que ya no me esperaría.
—¿Por qué?
—Vuelve con tus amigas.
—Ninguna de mis amigas va en esa dirección. Siempre le había protegido, desde que me hicieron responsable de él cuando empezó el colegio. Llevábamos la misma gorra amarilla, cargábamos con las mismas mochilas, recorríamos juntos el mismo trayecto de cuarenta y cinco minutos de ida y cuarenta y cinco minutos de vuelta en primavera, verano, otoño o invierno.
Ya no volvía conmigo, pero yo aún sentía su presencia a mi lado.
«¿Mamá estará de buen humor? —me preguntaba a mí misma en el camino de vuelta—. Espero que sí».
«¡Hola! Ya has vuelto.»
Si su voz sonaba normal me tranquilizaba, pero aunque estuviera de mal humor nunca me regañaba ni me gritaba. Esos días, sin embargo, en casa se respiraba un aire frío. No entendía por qué no me regañaba ni gritaba cuando estaba enfadada, como hacían…