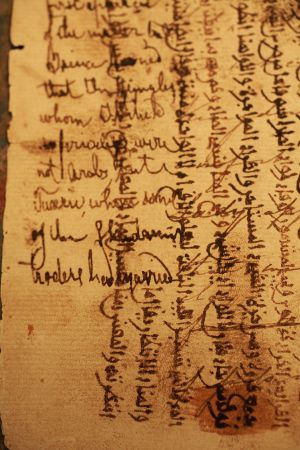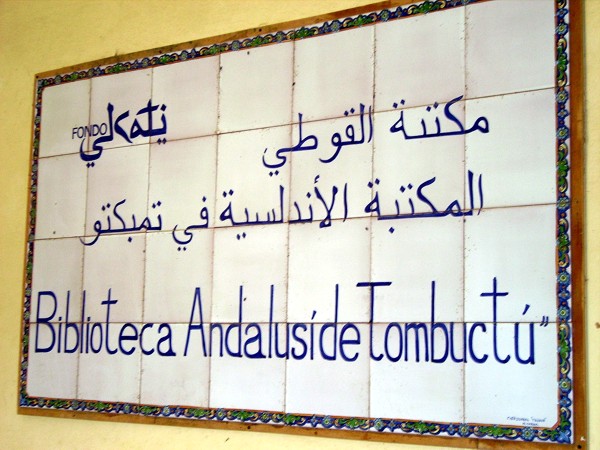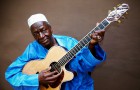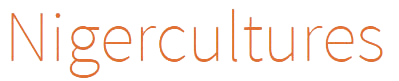¡Basta! ¡Basta de maniobras de diversión!
Son, eran, serán centenas, miles, centenas de miles en partir para no
volver nunca. Y como de costumbre, tras el tiempo de la emoción y de la
indignación vendrá el del olvido y la indiferencia. Son, eran, serán
todos olvidados porque unas políticas económicas excluyentes y asesinas
continuarán provocando paro y pobreza en masa, conflictos armados y
calentamiento climático.
A lo largo de los últimos veinte años, casi 30.000 personas han muerto a
las puertas de Europa, 3.500 en 2014. Desde comienzos de enero de este
año 2015 que Europa ha proclamado «año del desarrollo», se estima en
1.700 el número de muertos, con seguridad más pues esta contabilidad
macabra es aventurada.
Europa no puede contribuir a remediar esta tendencia mortífera de la
evolución del mundo globalizado sino admitiendo lo que Michèle Rivasi,
diputada europea del partido Europa Ecología los Verdes (EELV), recuerda
a propósito de Malí: «la necesidad de analizar el fracaso del
desarrollo económico que ha deslegitimado la democracia. Los jóvenes
dejan el país porque carecen en él de porvenir. Sin embargo, Malí tiene
recursos en el sector agrícola o minero». Esta llamada de atención es
válida para los conflictos armados: los jóvenes toman igualmente las
armas en nombre de la etnia o de la religión cuando el desarrollo
económico no cumple sus promesas.
¡UNA CUMBRE MÁS! Y ESTA VEZ, ¿ENTRE SÍ?
De una cumbre a otra, los dirigentes occidentales y africanos han
avalado la idea según la cual el desarrollo cubrirá las necesidades del
continente y, por lo tanto, las de los candidatos a la emigración. Así
fue con ocasión de las conferencias euro-africanas de Rabat (julio
2006), Trípoli (noviembre 2006), Uagadugú (mayo 2008), París (noviembre
2008)… Esta vez, los europeos debaten entre ellos. En la urgencia, han
decidido reunirse en Bruselas para soluciones de emergencia. Cada Estado
balbucea, tira balones fuera y pasa palabra a su vecino. Se trata, se
subcontrata, se confina, se externaliza, se proyecta un archipiélago de
campos de retención lejos de las miradas, de los derechos, incluso si se
hace sin convicción…
Los dirigentes africanos que se dejan persuadir de que ha llegado
nuestro turno de aprovecharnos de la «feliz mundialización», y a los que
basta con acelerar el ritmo de crecimiento llevándolo del 5% al 8 o al
9%, van a tener que atemperar su entusiasmo. Los jóvenes subsaharianos,
con sus muertes en el desierto o en el mar, les interpelan de igual
forma que Europa. Más allá de estos dos continentes, los Estados Unidos
de América y la organización de Naciones Unidas (ONU) están concernidos
por esta hecatombe que vale por sí misma como balance de los Objetivos
del Milenio para el Desarrollo (OMD) que finalizan este año. ¿Los
dirigentes europeos querrán interpretarlo en estos términos?
¡NO! LOS TRAFICANTES NO SON LOS PRIMEROS CULPABLES
El joven tunecino de 27 años y sus dos camaradas que han sido arrestados
deben, indiscutiblemente, responder por sus crímenes. Pero los
traficantes no constituyen sino el último eslabón de una larga cadena de
responsables. Además, en el pasado, los mismos emigrantes fueron
tratados como «terroristas». Porque es políticamente incorrecto alegar
un argumento como éste frente a tantos seres humanos desesperados que
vienen de tantos lugares diferentes, se pone el acento en la
responsabilidad de los traficantes. Ellos serían los primeros culpables a
reprimir.
Más que los emigrantes y sus itinerarios, las redes, la situación de los
países de origen y de tránsito, es la naturaleza de Europa la que está
en cuestión. Además de las relaciones de dominación que sostiene con
África, a quien impone su modelo de desarrollo, se atrinchera, se
transforma en fortaleza pero también en cárcel. La cuestión no es
solamente saber si hace lo suficiente y cómo se implica para salvar
vidas humanas en el Mediterráneo. Sino ¿qué hace y que hará en origen en
los países de los que son naturales los candidatos a partir? Y ¿por qué
las soluciones previamente tomadas en diferentes cumbres no han
impedido esta catástrofe? La Europa fortaleza, cuyos expertos militares
han participado en la elaboración del «concepto estratégico», ha
igualmente erigido en el interior de sus fronteras/murallas centros de
retención administrativa en cuyo interior pisotea, a la vez, el derecho
internacional de asilo y la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre de 1948, que estipula «el derecho de toda persona a dejar
libremente cualquier país, incluido el suyo».
Sí, oímos hablar de corredores humanitarios, de normas de seguridad, del
Frontex, de la vigilancia en las fronteras, de la presencia militar e
imaginamos también a los cocodrilos que frecuentan emboscados esas
aguas, vagamente soñolientos o vigilantes, dispuestos a castigar, a
emerger, a cerrar la trampa de sus mandíbulas sobre la carne tierna de
los sueños, a devolver al soñador imprudente a su orilla, vivo o muerto.
Sí, oímos hablar de duplicación de los medios de Tritón, de ampliación
de su radio de acción, de inspección de los barcos a lo largo de las
costas libias y de intervención en el «origen» en Libia.
¿LIBIA? ¡HABLEMOS DE ELLO!
Sumamente edificante resulta la Tercera cumbre África-UE, los días 29 y
30 de noviembre de 2010, en Libia, en la que Muammar Gaddafi acogió, con
gran pompa, a los dirigentes de 80 países africanos y europeos. Los
participantes se habían puesto de acuerdo en torno a un «plan de acción»
para una colaboración África-UE que fuese de 2011 a 2013. Creación de
empleo, inversiones, crecimiento económico, paz, estabilidad, emigración
y cambio climático estaban en el orden del día.
En lugar de esta perspectiva, Libia ha sido desestabilizada y el Guía
libio matado. Además de la proliferación de armas provenientes de los
arsenales libios, decenas de miles de trabajadores originarios del
África subsahariana y del Magreb han perdido su trabajo. Estos han
engrosado las filas de los demandantes de empleo en sus países de
origen, dispuestos a partir a cualquier precio.
Jean Pierre Chevènement, antiguo ministro de defensa y de interior,
refiriéndose a Nicolas Sarkozy dice, a propósito de la inmigración en
Europa, algo que desde nuestro punto de vista es válido para la
proliferación de armas en el Sahel y la fuerza de choque de los
yihadistas, «La Libia de Muammar Gaddafi tenía muchos defectos pero
ejercía un control sobre sus fronteras». «Nosotros hemos violado la
resolución de Naciones Unidas que nos otorgaba el derecho de proteger a
la población de Benghazi, hemos ido hasta el cambio de régimen» ha
deplorado.
Se arresta a los traficantes. ¿Quién llevará ante la Corte Penal
Internacional (CPI) a los causantes de la guerra en Libia de la que Malí
es la primera víctima colateral en África subsahariana? Es pernicioso
plantear la cuestión de la gestión de las consecuencias de esta
injerencia en términos de «servicio post-venta» que no habría sido
garantizado. La verdad es que, pura y simplemente, no tendría que haber
sucedido porque la democracia no se exporta. En honor a los que dan
lecciones de democracia recordamos que:
– La gobernanza empresarial nada tiene que ver con la gobernanza
democrática, participativa y respetuosa de los derechos humanos.
– El clima de los negocios no tiene que ver más con el clima social que
la salud de la economía liberalizada con la de los seres humanos.
– La seguridad de las inversiones no es la seguridad humana.
NEGACIÓN DE LA REALIDAD
Mucho antes que Grecia, Portugal y otros países europeos hoy
confrontados al paro, la precariedad y el miedo al futuro, nosotros
hemos sufrido, desde la década de los 80, la medicina de caballo del
ajuste estructural. «Contra la austeridad, por la igualdad, la justicia
económica y social» son las consignas de los pueblos de Europa que
habrían podido ser movilizadoras y cohesionadoras aquí también, en Malí,
en el Sahel y en África, de una manera general, si las víctimas
africanas del capitalismo mundializado y financiero estuviesen bien
impregnadas, ellas también, de las causas estructurales del paro y de su
empobrecimiento. La casi totalidad de los emigrantes en dificultad no
habrían asumido el riesgo de partir si las políticas económicas puestas
en práctica fuesen creadoras de empleo. Las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) son profundamente destructoras. «Estamos
amenazados por un genocidio, una catástrofe de una amplitud tal que hará
más víctimas que el balance acumulado de todas las guerras y las
catástrofes naturales que la historia ha conocido», previene Sami Nair
del hecho de la apertura de la agricultura a la competencia en noviembre
de 2001 por parte de la OMC (Entrevista acordada con Ake Kilander en la
revista sueca FiB/K nº 2, febrero 2006). El control de las sociedades
trasnacionales sobre las tierras cultivables excluirá a más campesinos y
campesinas de la producción. «Un trabajador agrícola bien equipado
podría reemplazar a 2.000 campesinos pobres. Tres mil millones de
personas no podrán ser absorbidas por la industria, incluso con un
crecimiento extraordinario».
En las regiones en conflicto, la inseguridad entorpece cualquier
actividad económica. Agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes,
artesanos no pueden ocuparse de sus tareas. Los emigrantes proceden de
todos estos oficios. Los Acuerdos de Colaboración Económica (APE, en sus
siglas en francés) impuestos a los Estados africanos no contribuyen a
mejorar esta situación. Como tampoco el TAFTA (TTIP: Tratado
Trasatlántico de Libre Comercio) –que se traducirá también en la
supresión de las barreras tarifarias y aduaneras entre los Estados
Unidos de América y Europa– es ventajoso para los pueblos de Europa. A
la vista de esta realidad, una solidaridad de combate se impone entre
los pueblos del mundo y, en este caso, entre los de África y Europa.
¡SON NUESTROS HIJOS!
La gran cantidad de mujeres, a veces con sus hijos, a bordo de
embarcaciones que se hunden en el Mediterráneo, rara vez es mencionada y
destacada. ¿Por qué? Porque contrariamente a las violencias domésticas,
sexuales y sexistas cuya instrumentalización permite justificar la
injerencia, la violencia inaudita del sistema capitalista y depredador
es ocultada. Pero, en el drama de la emigración, las mujeres están
omnipresentes en tanto que madres, esposas y emigrantes.
Cada emigrante engullido por el Mediterráneo o por el desierto es uno de
nuestros hijos. Los gritos de los que hoy perecen en el fondo de las
calas se añaden a los que se han hundido en el vientre del Atlántico en
los tiempos malditos de la trata, inscritos tanto en nuestra carne como
en nuestra memoria.
En tanto que madres, sobre la escena del mundo globalizado, vemos
desplegarse el destino de nuestros hijos convertidos en parados,
emigrantes «clandestinos», narcotraficantes, rebeldes y, actualmente,
yihadistas. No bajamos los brazos. Desde los acontecimientos de Ceuta y
Melilla, hemos, por nuestra parte, alertado e intentado encontrar
alternativas a esas partidas de la desesperación, así como una vida
digna para aquellos que nos son devueltos con la muerte de los otros en
su alma atormentada. Pero ¿cómo retenerlos en el contexto económico
descrito?
Desde Thiaroye en Senegal, las madres y las viudas de los emigrantes
desaparecidos en el mar, con la valiente Yayi Bayam Diouf a la cabeza,
han venido a vernos a Bamako, en Malí. Después, con las madres y las
viudas de los emigrantes malienses desaparecidos en las mismas
condiciones, nosotras hemos ido a su vez a Thiaroye donde, al borde de
la mar glotona que devora a nuestros hijos, nos hemos recogido. Hemos
rezado por aquellos que ya no están y por los supervivientes, más bien
los muertos-vivientes, que nos son devueltos.
Porque somos esas madres inquietas y pensantes, porque nuestros hijos
están en peligro, porque nuestro mundo vacila, asustado pero ciego y
sordo a su dolor, permanecemos vigilantes y rechazamos que ellos sean
sacrificados sobre el altar del mercado rey.
SON SUS RIQUEZAS
¿A quién pertenecen los recursos mineros (oro, platino, hierro, bauxita,
coltán, níquel, estaño, plomo, manganeso, plata…), energéticos
(petróleo, gas natural, uranio…), agrícolas (café, cacao, algodón…),
forestales, pesqueros y otros de los que la economía mundializada tiene
cruelmente necesidad? Pertenecen a esos hijos que vienen a morir a las
puertas de Europa. Para nuestra desgracia, la seguridad energética de la
que depende el crecimiento, la competitividad y el empleo en Francia y
en Europa está, en parte, ligada al acceso a las fuentes de petróleo, de
uranio, de gas así como a las vías para su transporte. Los países de
origen de los emigrantes indeseables y desechables, del Sahel y del
Magreb, que rebosan de estas riquezas, se convierten en campos de
batalla.
Francia y Europa deben reconocer que todos somos perdedores. Por todas
partes los ojos se abren. ¿París cree realmente defender el rango y la
imagen de Francia en el mundo instrumentalizando el Consejo de seguridad
y violando sus resoluciones tal y como ha hecho en Libia? ¿Defiende de
forma duradera los intereses de las empresas francesas cuando los pozos
de petróleo y las minas de uranio y otros recursos estratégicos se
convierten en polvorines? ¿Defiende a los franceses y a su libertad de
circulación cuando las zonas declaradas de riesgo, cuyo número no cesa
de aumentar, les son prohibidas? Acabaremos todos confinados.
LA CONVERGENCIA DE LAS LUCHAS: EL ÁFRICA Y LA EUROPA DE LOS PUEBLOS
Bruselas se declara conmocionada. Tiene una ocasión histórica de decir
la verdad sobre el conjunto de causas de esta tragedia y hacer así
justicia a los pueblos expoliados y humillados de África. Ciertamente es
pedirle demasiado. Pero debe hacerlo, no solamente por respeto a las
vidas que se propone salvar sino también por sus propios pueblos de los
que una buena parte sospecha que ha debido sucederle a África lo mismo
que le sucede en este momento a Grecia, España e Italia.
No concebimos cómo un modelo económico que no resuelve la papeleta a los
pueblos de Europa podría sacar a África del atolladero. Son los lobbys
(algodoneros, petroleros, mineros, del armamento y otros) quienes
deciden la política exterior de las potencias occidentales. «Estamos
rodeados» apunta Susan George a propósito de lo que ella llama «la
autoridad ilegítima» en Europa. «Lobistas al servicio de una empresa o
de un sector, PDG (Presidentes Directores Generales en sus siglas
francesas) de trasnacionales cuya cifra de negocios es superior al PIB
de varios países en los que éstas están implantadas, instancia cuasi
estatal cuyas redes tentaculares se despliegan bastante más allá de las
fronteras nacionales: toda una cohorte de individuos y de empresas que
no han sido elegidos, que no rinden cuentas a nadie y cuyo único
objetivo es amasar beneficios están en vías de tomar el poder y orientar
la política oficial.»
Tanto el incremento de los flujos migratorios hacia Europa como la
rebelión en el norte de Malí y la yihad son consecuencias del fracaso
lamentable del desarrollo económico de África en el marco de la
mundialización capitalista; consecuencias que Europa no tiene la
voluntad ni el buen juicio de ver ni de comprender a través de todos
esos cuerpos errantes o sin vida ante sus puertas.
Hay que terminar definitivamente con las relaciones totalmente
desequilibradas y esencialmente orientadas hacia los intereses de
Europa, de las finanzas y del comercio.
A riesgo de ver nuestro mundo zozobrar.
El naufragio sería entonces global.
Otra colaboración franco-maliense y euro-africana se impone sobre la base de un auténtico diálogo.
Aminata Dramane Traoré
Nathalie M’Dela-Mounier
(Bamako, 22 de abril de 2015)
(Traducción de Juan Montero y Antonio Lozano)